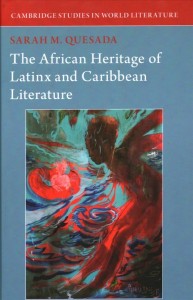Sarah Quesada dedicó casi una década a la investigación y redacción de The African Heritage of Latinx and Caribbean Literature (Cambridge UP, 2022), ahora responde con humor y sencillez preguntas sobre cómo encaja este libro en el campo de los estudios trasatlánticos, o más bien cómo intenta cambiarlos. Para ella no puede haber verdaderos estudios de Latinoamérica o la latinidad sin reconocer, estudiar y difundir la importancia de la diáspora africana en la conformación de las identidades culturales contemporáneas de las Américas.
Nuestra conversación se mueve desde “La muerte boca arriba” de Julio Cortazar hasta los problemas de casting racista que enfrentó la actriz cubanoamericana Gina Torres, pasando por el uso subversivo de plataformas neoliberales de comercialización de la memoria histórica. La entrevista es así de amplia porque a Sarah Quesada le molestan el facilismo investigativo y el racismo estructural.
Una de las partes que más atrevidas del texto es su discusión de la etiqueta “latinidad” y su rechazo eurocéntrico a reconocer el aporte cultural de las poblaciones africanas y afrodescendientes en América Latina. En cambio, Quesada afirma que los estudios de la ficción latinx tienen mucho que ganar de los análisis comparativos con los archivos de la colonización africana y la ficción producida en el continente. Porque revela cómo la conexión afrolatina se mueve en ambas direcciones.
Table of Contents
1. Fear: Junot Díaz’s zombies and les contorsions extraordinaires in ‘Monstro’
2. Commodification: Badagry and the African safari of Achy Obejas’s Ruins
3. Obliteration: Gabriel García Márquez and his Angolan chronicles of a ‘Latin-African’ death foretold
4. Archival distortion: The Chicano-Congo Relación of Tomás Rivera and Rudolfo Anaya.
Todo su libro es un ejercicio consciente de disrupción epistemológica: busca romper con la expectativa de una presentación histórica lineal y teleológica de la mayor parte quienes la leemos o escuchamos. Con la puesta en función de conceptos como la “retrodicción” de Paul Ricoeur (27) y una mirada crítica a lo que clasifica, o no, como documento histórico, su premisa es “que las conexiones afrolatinoamericanas en cuerpos literarios pueden funcionar como memoriales textuales de una herencia africana por largo tiempo descuidada.” (21) El resultado es un libro ameno, que se siente como una mirada en reverso a la historia y obliga a repensar las conexiones entre América Latina, la comunidad latina en Estados Unidos y África en los últimos dos siglos.
By rehabilitating and privileging the African archive in her account of Latinx/Caribbean relations, Sarah Quesada’s book provides a fresh and very welcome instalment to debates about Pan-Africanism. But here, Pan-Africanism is more than just an aspirational political project, long distracted by the cynical pragmatism of political leaders. Rather, it is a work of re-animation that will redefine African and African diasporic relations through a well-grounded and nuanced humanities perspective. This book is a magnificent gift offering.
Ato Quayson, Stanford University
Escuchen la entrevista en su plataforma preferida:
La página oficial de New Books Network en Español [Enlace]
Castbox [Enlace]
Apple Podcast [Enlace]
Stitcher [Enlace]
Spotify [Enlace]
Sarah Quesada (https://sarahquesada.com/, twitter: @SarahmQuesada) es profesora asistente en el departamento de Estudios Romances de Duke University. Antes de unirse a Duke, fue profesora asistente de inglés y estudios latinx en la Universidad de Notre Dame, investigadora postdoctoral en Estudios Latina/Latino en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y recibió una beca de la Fundación Andrew Mellon de apoyo a disertaciones doctorales.
Sus intereses de investigación principales son las literaturas del Sur Global, específicamente latinx, latinoamericana y africana. Trabaja en la intersección de estudios atlánticos, estudios de la diáspora africana y literatura del mundo. Su foco comparativo también incluye en trabajo de archivo y de campo. Ha pasado tiempo en Francia y sus departamentos de ultramar, específicamente Guinea francesa, así como en Brasil, Benín, Senegal, Cuba y República Dominicana. Su investigación involucra entrevistas a “sujetos humanos” principalmente a lo largo de la Ruta del Esclavo de la UNESCO en África, y consulta de archivos coloniales a lo largo del mundo atlántico