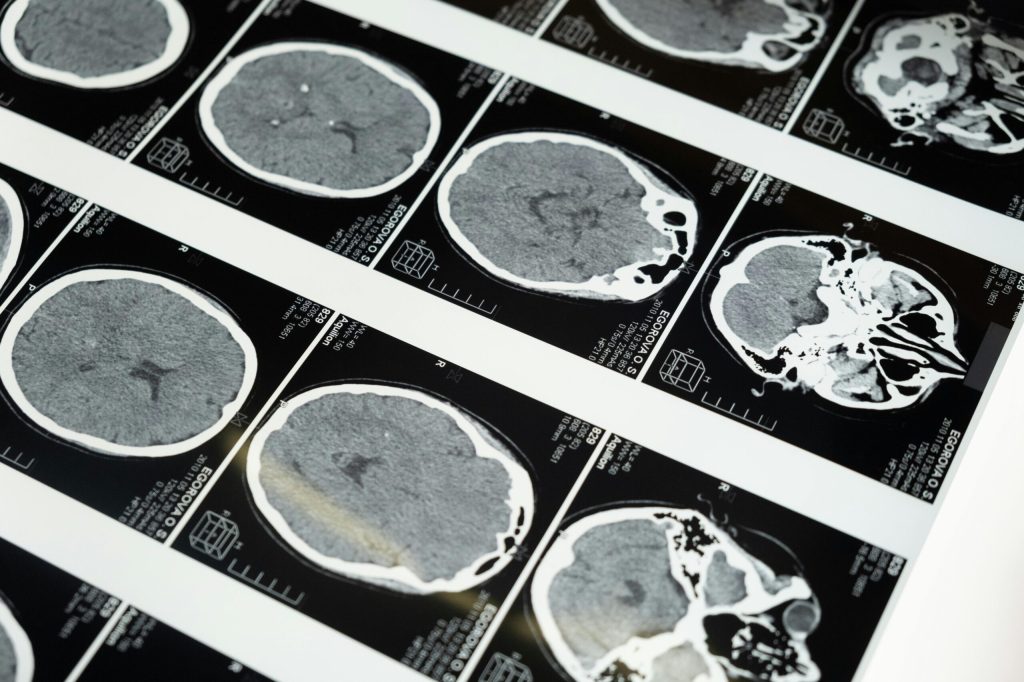Te acercas al cristal de la ventana y contemplas tu reflejo desnudo, pero es solo por un instante (hace años que no sientes tanta despreocupación por la cantidad de ropa que cubre tu cuerpo), porque el paisaje de luces que ascienden y se encuentran con las nubes te absorbe.
¿En qué piso están?
No te fijaste en el botón del elevador, sus/tus labios, sus/tus manos, y sus/tus ojos estaban demasiado ocupados, así que él tocó el botón con un espasmo, en gesto agónico que interpretaste como intento de escape. Gruñiste.
“I have to press the button to take us up”, explicó sonriente y le hiciste callar con otro beso.
No sabes cómo era el pasillo, no sabes cómo era la puerta, no sabes cómo era el recibidor donde —probablemente— están tus zapatos y el portafolio. Pero sabes cómo es su piel clara, cómo es el callo de la palma de la mano izquierda —¿arquería dijo?—, su nariz recta, su pelo casi blanco.
Cae un rayo por detrás de los edificios, el sonido no te alcanza tras la ventana, y la luz que anuncia una tormenta estival es bella, poderosa —¿qué grueso tienen los cristales de las ventanas de los rascacielos? Por costumbre, rozas con la punta de los dedos la manilla consagrada que está en tu muñeca derecha. En tu infancia fue símbolo de compromiso con la fe que te legara tu familia, después… ¿de conformidad? Era tu vida, la vida que te tocaba, que tu apellido y tu talento demandaban —o eso te dijeron.
Él te dijo que tenías talento para otras cosas hoy, cosas que no sabías siquiera nombrar. Sonríes, rozas la manilla de nuevo, esta vez la Virgen parece mirarte de vuelta y la enormidad de lo que has hecho te golpea.
¿Por qué entraste a ese bar?
¿Quién es este rubio desconocido que te arrastró a su cama?
Lee el resto del relato en Revista Antillana